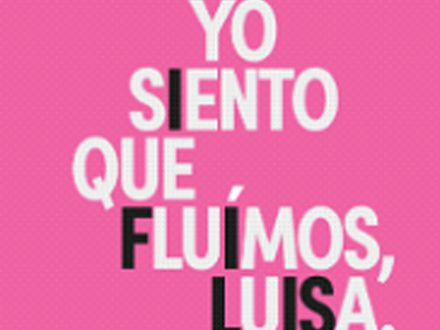La sífilis: entre el arte, el estigma y la salud pública
En el año 2023, España alcanzó una cifra histórica en casos de sífilis, con 10.879 contagios notificados, lo que representa una tasa de 22,62 por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros. Hace poco más de dos décadas, en 2001, apenas se contabilizaban 700 casos. Esto supone un incremento progresivo y alarmante, un aumento del 59 % en tres años, entre 2021 y 2023, según recoge el informe titulado Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2023, realizado por Instituto de Salud Carlos III y publicado por el Ministerio de Sanidad en octubre de 2024. Aunque la mayoría de los diagnósticos de sífilis se concentran en varones, un 88 %, las tasas también han crecido entre las mujeres, especialmente entre las más jóvenes. Por comunidades autónomas Canarias encabeza el ranking nacional de sífilis en 2023, con una tasa de 53,91 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el país. Este dato duplica la media española pero además refleja una evolución alarmante: en apenas siete años, desde 2016, la incidencia de la sífilis se ha multiplicado por más de diez. Este repunte sitúa a Canarias en una posición preocupante desde el punto de vista sanitario y pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la prevención, el diagnóstico precoz y la educación sexual, sobre todo entre la población más joven. En respuesta al alarmante aumento de las enfermedades de transmisión sexual, el Ministerio de Sanidad lanzó en junio de 2025 una campaña digital dirigida especialmente a la juventud bajo el lema #TúDecidesLoQueCompartes, enmarcada en el Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y las ITS 2021—2030. El objetivo de esta campaña es perentorio: evitar la falsa sensación de invulnerabilidad, fomentar el uso del preservativo e impulsar la responsabilidad compartida en la salud sexual. Este repunte responde a múltiples factores: la disminución en el uso del preservativo, el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, la multiplicación de parejas y, sobre todo, la ausencia de una educación afectivo—sexual integral.
La sífilis parecía haber quedado atrás como una reliquia de siglos pasados, pero regresa como una amenaza en contextos sociales marcados por la desinformación y el estigma. Y esto no es algo nuevo: la historia del arte retrató esa huella social, a menudo proyectada sobre los cuerpos más vulnerables. Desde el siglo XIX, la sífilis se convirtió en una de las enfermedades venéreas más representadas en el arte occidental. Su iconografía ha estado protagonizada en su mayoría por figuras femeninas identificadas como focos de contagio, mujeres vinculadas a la prostitución, una práctica que aunque regulada en muchos contextos, no dejaba de ser una forma de explotación sexual. En la obra pictórica Los siete pecados capitales (1933), el artista alemán Otto Dix representa a la Lujuria con forma de mujer que se acaricia el pecho, mientras pasa la lengua por sus labios ulcerosos, marcados por la sífilis. La imagen presenta una asociación directa entre deseo, pecado y enfermedad. En esta visión misógina y moralista, la mujer, y específicamente la prostituta, aparece como portadora de muerte, al tiempo que se perpetúa la contradicción de ser vehículo de placer en un sistema que la condena.
Durante los primeros años del siglo XX, la sífilis, también conocida como el mal de Venus, generó una oleada de alarma pública. Esto explica que, de forma paralela al aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual, hiciera su aparición la sifilofobia, una corriente de histeria vinculada a la propagación de la enfermedad venérea. Conscientes de este problema muchos burdeles se convirtieron en espacios de control sanitario obligatorio, y las mujeres explotadas sexualmente eran sometidas a inspecciones médicas periódicas. En la ciudad de París, si una mujer en situación de prostitución resultaba infectada, era internada en el Hospital de Saint—Lazare, y en caso de reincidencia podía acabar en prisión. Esta cruel realidad fue retratada sin adornos por el artista Toulouse—Lautrec, que en el ambiente del lupanar mostró a mujeres levantando sus faldas para ser examinadas, sin dramatismo pero sí con una desnudez que delataba la vergüenza y el control al que eran sometidas. Este hospital en el que eran recluidas las sifilíticas inspiró también a un joven Pablo Picasso. Allí dibujó del natural a mujeres enfermas, algunas acompañadas por sus hijos, también infectados. Las obras que surgieron de aquella experiencia revelan un universo de seres devastados, de cuerpos consumidos por la enfermedad, rostros marcados por la desesperación, madres que se aferran a sus hijos. La tensión entre la vida y la muerte, entre la protección y el abandono, atraviesa estas imágenes para convertirlas en un testimonio conmovedor de una realidad muchas veces ignorada.
En Barcelona, hacia 1900, el panorama no era muy distinto. En una ciudad de poco más de medio millón de habitantes, se calcula que más de 10.000 mujeres eran explotadas sexualmente, la mayoría menores de edad y de clase obrera, concentradas en barrios como el Raval y Ciutat Vella. Esta situación impulsó la creación de instituciones como el Sanatorio para sifilíticos del Doctor Abreu. Uno de los carteles promocionales, diseñado por Ramón Casas, representa a una mujer pelirroja semidesnuda que ofrece una flor mientras oculta una serpiente. Las manchas violetas de su mantón simbolizan las lesiones de la sífilis, en un juego visual en el que la belleza oculta la amenaza. El denominado Comité Ejecutivo Antivenéreo también promovió campañas publicitarias que alertaban sobre los riesgos del placer carnal. En la obra La oferta peligrosa (1927) realizada por el ilustrador lanzaroteño Ramón Manchón, la figura de la mujer emerge una vez más como fuente de perdición: es una femme fatale que encarna el contagio, la ruina y la perdición. Con el tiempo, esta narrativa centrada en las prostitutas como origen del mal de Venus fue desplazada por otras imágenes. Los carteles empezaron a mostrar a las esposas y los hijos e hijas como víctimas inocentes y el foco del estigma se trasladó hacia el varón adúltero y putero como responsable de propagar la enfermedad en el ámbito doméstico.
Toda esta iconografía, marcada por la cultura patriarcal y por discursos de control sobre el cuerpo femenino, revela hasta qué punto la enfermedad ha sido también un campo de disputa simbólica. La historia visual de la sífilis no solo documenta un problema de salud pública, sino que refleja y perpetúa estructuras de poder, estereotipos de género y mecanismos de exclusión. A día de hoy, cuando esta enfermedad de transmisión sexual vuelve a situarse entre las más preocupantes, afectando a la población más joven, aquellas imágenes no pueden entenderse solo como testimonios del pasado. Nos siguen interpelando y nos recuerdan que la enfermedad también es un hecho social, que la sexualidad es un terreno de tensión entre libertad y control y que el arte también visibiliza aquello que la sociedad prefiere mantener en la oscuridad.
YOLANDA PERALTA puntadassubversivas.wordpress.com